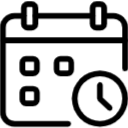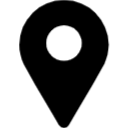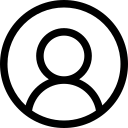Eduardo Abaroa: La contra-pintura como muerte y resurrección
Este personaje que tú ves es más real que yo.
Jippies Asquerosos
El año 1917 fue decisivo para la historia de la Unión Soviética. Dos revoluciones —una burguesa en febrero y otra proletaria en octubre— instalaron uno de los regímenes más peculiares de los que se tenga memoria. En marzo del mismo año también se inauguró la primera exposición individual de un joven de 26 años cuya meteórica trayectoria artística es un paradigma de las relaciones entre el arte y el poder político. El evento se llevó a cabo en el Club de la Federación de Jóvenes en Moscú, que más tarde sería incluida en el Sindicato Profesional de Artistas, o Profsoiuz, organizado por algunos artistas vanguardistas como Vladimir Tatlin y el mismo Rodchenko. La exposición reunió las obras que el artista había elaborado desde 1910. El ala “joven” de ese sindicato, incluía a artistas futuristas, cubistas y suprematistas, que, como Rodchenko, se veían a sí mismos como “profetas del futuro”.
Las revoluciones inevitablemente implican la destrucción de lo viejo y la construcción de lo nuevo. Los vanguardistas de izquierda fueron de los primeros grupos que se aliaron a los bolcheviques, pero ya desde 1915, en la Última Exhibición Futurista de Pinturas: 0:10, quedaba claro que los artistas implicados buscaban reconfigurar desde cero la práctica de la pintura. Ahí se exhibieron por primera vez las obras suprematistas de Kassimir Malevich, incluído el famoso Cuadro negro sobre fondo blanco, para disgusto de Vladimir Tatlin, que por su parte expuso algunos de sus relieves no objetivos. Y aunque Rodchenko en su etapa temprana tomó algo de ambos maestros, pronto renegó de su influencia para tomar su propio camino en medio de una discusión artística colectiva en la cual se fraguaron muchas de las coordenadas por las que aún hoy se discute el devenir de las artes.
La muestra Contra-pintura gravitacional de Willy Kautz en Proyectos Monclova nos sugiere que, a pesar de todas nuestras afinidades posmodernas o poscoloniales, no es tan fácil deshacerse del campo discursivo de las primeras vanguardias europeas. Hace algunos años, como inusitado complemento a su labor como director de la SAPS y La Tallera, Kautz empezó a publicar en la red socio-digital Instagram fotografías de sus ejercicios pictóricos, dando evidencia de una habilidad que no era tan conocida, ya que la gran mayoría de las obras que había realizado hasta entonces, incluso las que están hechas sobre bastidores, como la serie Quid pro quo —de mediados de la década del 2010 — no tuvieron este proceso de trabajo personal de pintura en el taller, y fueron producidas por artesanos especializados. En este caso Kautz nos confronta con planos coloridos con diversos esgrafiados, las composiciones tienen un dinamismo enigmático que funciona muy bien en el medio digital. Ante estas pinturas, el primer efecto es de familiaridad y el segundo de extrañeza. Hay algo en ellas que parece una mezcla de diferentes periodos de la genealogía de la pintura. Pero hay que recordar que varias obras anteriores de Kautz establecen un diálogo con la historia del arte. El ejemplo más relevante, quizá, sería su reinterpretación animada del famoso dibujo Angelus Novus (1921) de Paul Klee, que muestra al ser celestial como si fuera una mosca chocando contra un vidrio (la pantalla), tratando desesperadamente de escapar. En la interpretación de Walter Benjamin, como es sabido, este ángel mira horrorizado hacia el pasado mientras es arrastrado catastróficamente por el progreso hacia el futuro.
¿Pero por qué pinturas, precisamente ahora? Quizá estemos de acuerdo en que en las últimas dos décadas ha habido una especie de re-renacimiento del oficio pictórico en el ámbito del arte mexicano. La pictori-fobia que claramente se sintió en las décadas de 1990 y 2000 ha ido cediendo hasta llegar a una especie de auge. Kautz dedicó algunas de sus propuestas curatoriales a analizar y registrar cómo se dio ese particular cisma en el ambiente artístico mexicano de los noventas. El interés de Kautz por el tema de “la muerte de la pintura” quedó registrado claramente en una de las exposiciones que organizó como curador en 2018 en la galería de Espac, cuyo título, El cordón umbilical retiniano, “reconoce la intrincada relación entre el arte contemporáneo y el legado que proviene de las vanguardias –y no sólo la abstracción modernista–, mismo que vuelve evidente el nexo entre los conceptualismos con la historia de la pintura”.
Uno de los ejemplos más claros de este nexo conceptual-pictórico es justamente una obra emblemática de Rodchenko: El tríptico Color rojo puro, color amarillo puro, color azul puro (1921), titulado también como El fin de la pintura o La muerte de la pintura, que fue parte de otra exhibición colectiva histórica: 5×5=25. Esta obra consiste en tres telas, cada una cubierta con una capa uniforme de óleo en uno de los tres colores primarios. Rodchenko postuló esta obra como el fin de la producción del arte. En adelante, como escribió junto con su esposa Varvara Stepanova en el Manifiesto productivista: “La misión del grupo productivista es la expresión comunista del trabajo constructivo materialista.” A partir de este tríptico de monocromos materialistas, que por cierto, partían de una crítica a las premisas de los monocromos idealistas de Malevich, Rodchenko decidió abandonar la pintura definitivamente y se dedicó a realizar la producción visual del proyecto soviético a través de fotografías, diseño gráfico e industrial, etc. Pero a pesar de las intenciones explícitas de Rodchenko, reducir el oficio pictórico a través de la monocromía no implicó un fin de la pintura o del arte. Lo que sucedió fue precisamente lo contrario, el ejercicio del monocromo se convirtió en un campo de discusión al que han contribuido artistas de los contextos más variados y con intenciones bien distintas: Yves Klein, Ad Reinhardt, Agnes Martin, Lucio Fontana, Mathias Goeritz, Lee Ufan, Robert Rauschenberg, Santiago Sierra, Rubén Ortiz-Torres, etc. El impulso del monocromo fue mucho más allá de la revolución soviética.
Todo este preludio histórico fue necesario porque en las pinturas que nos ocupan en esta exhibición, Willy Kautz se propone retomar la discusión sobre la muerte (y posible resurrección) de la pintura a través del monocromo. El tríptico de Rodchenko aparece como parte constitutiva de la exposición ¿Quién es el dueño del mundo? (2015) en Casa del Lago, que estudia la producción del café en Brasil a través de la apropiación o redirección de diferentes obras de arte modernas. Sin embargo, al ver las nuevas obras pictóricas de Kautz, la alusión al monocromo puede parecer extraña: ¡ninguna de ellas está compuesta por un solo color! Pero como en las pinturas de los vanguardistas rusos, el sentido de la obra artística depende de un entramado textual. Lo que sucede aquí es que cada una de estos trabajos, según el artista, sigue un esquema “conceptual”, es decir, un formato de instrucciones, que consiste en la realización de una pintura y su posterior recubrimiento con una veladura monocromática que oculta parcialmente la composición original. Vale la pena detenernos en ambas etapas de este proceso.
La primera pintura es un ejercicio de improvisación que culmina en una composición no figurativa (quizá será mejor decir, en términos de Malevich, “no objetiva”). En cada cuadro vemos pinceladas rítmicas de acrílico de colores. En varios casos aparecen combinados los colores rojo, amarillo y azul, probablemente como alusión a la reducción pictórica modernista de Mondrián, Rothchenko, Torres García. Otras composiciónes son de diferentes colores. Las pinceladas siguen un difuso patrón estructural pero no parece haber intención alguna de aludir a algo distinto a la pintura misma. En este sentido, estas composiciones podrían interpretarse dentro de las coordenadas de los inicios de la vanguardia europea.
El segundo elemento es lo que Kautz llama “monocromo”: una vez terminada la primera pintura, se aplica una capa diluida de un solo color que cubre casi toda la superficie, ocultando parcialmente la composición original. La membrana translúcida obstruye, cancela, anula o sabotea la pintura sobre la que cae, añadiendo un estrato más de incertidumbre en lo que ya de por sí era un enigma, sin embargo, todas estas operaciones son parciales y la materia pictórica original puede verse aún a través de la monocromía imperfecta. De esta manera la pintura original sobrevive y adquiere una nueva potencia, se convierte en una “contra-pintura”.
Así como en la vanguardia rusa algunos artistas utilizaron materiales muy sencillos y accesibles para hacer obras que tomaban en cuenta conceptos de las matemáticas como la cuarta dimensión influidos por la obra del matemático, inventor y autor de ciencia ficción, C.H. Hinton, Kautz a menudo relaciona sus obras a procesos provenientes del ámbito tecno-científico. Kautz menciona que las contrapinturas retoman “conceptos de la física cuántica, tal como el gravitón, una partícula subatómica que en teoría regula la gravedad, pero cuya existencia aún no ha sido comprobada empíricamente”. Como una de esas coincidencias felices que uno encuentra al hacer un texto, resulta que la Teoría General de la Relatividad postulada por Einstein en 1916, es contemporánea de la Revolución Sovíética y por lo tanto, también de la monocromía en la pintura vanguardista. Hace unos párrafos decíamos que en las pinturas de Kautz parecía que no había alusiones a algo que no fuera la pintura misma, pero la alusión al mundo exterior al cuadro está ahí. Con los trazos de líneas paralelas que vulneran la capa translúcida (el monocromo) , en diferentes direcciones dinámicas. Kautz grafica aquí, nada más y nada menos que a las ondas gravitacionales, que predijo Einstein en la teoría antes mencionada y de las que un grupo de científicos de los observatorios LIGO encontraron evidencia en 2015.
Ahora bien, las ondas gravitacionales son invisibles e indetectables por la intuición cotidiana. Pero la teoría de Einstein también predice la existencia de partículas llamadas gravitones que sin tener masa deben existir, aunque como ya se dijo, nadie ha encontrado evidencia de ellas. Kautz declara así su afinidad con la genealogía de la pintura abstracta que intenta vincularse con los grandes temas de la existencia. Lo “espiritual” (Kandinsky), o lo “puramente universal” (Mondrian) son dos ejemplos entre muchos. La diferencia–cien años después– es que Kautz no ve su trabajo como parte de una transformación radical del arte o de un programa de organización de la realidad. Si tomamos en cuenta su obra anterior, Kautz es definitivamente escéptico con las grandes narrativas políticas y estéticas. Una evidencia de esto es la animación Cinemarx, Haunting for an audience (2016) en la que “Marx aparece cual espectro sobre un monocromo dorado cantando La internacional en un cine rojo vacío”. En esa misma exposición, las pinturas monócromas doradas de la serie Quid pro quo, burlonamente cubiertas de hoja de oro, tratan los textos marxistas sobre la economía política como frases sagradas.
En varias obras anteriores de Kautz destaca la fascinación por la superficie: además de los recubrimientos dorados, hay que considerar las pantallas en las obras ya mencionadas, Mosca Novus (2017) y Cinemarx, Haunting for an audience. En otra exposición, La crítica serotonínica del algo(ritmo)dopamínico, encontramos varias pantallas digitales en blanco cuyo único elemento es el símbolo circular giratorio que indica el proceso descarga característico de nuestro imperfecto mundo cibernético. En palabras del artista:
La idea era que todo fuera una experiencia de suspenso en loop, los iconos de descarga como loop hipnótico… En teoría si no hay descarga de información no se libera la dopamina, entonces entras en un trance en el que se libera la molécula o hormona de la espiritualidad: serotonina.
Para que no cupiera duda sobre la heterogeneidad de la propuesta de Kautz, esa misma exposición había una serie de improvisaciones con pintura en tablas circulares que aluden a este “símbolo de descarga”, que a mi juicio anteceden directamente a las contra-pinturas. Hay un paralelismo entre el poder anulatorio del “símbolo de descarga”, que se superpone a la imagen en la pantalla de LED, y el monocromo traslúcido, que cae sobre superficie en las contra-pinturas.
Pero a pesar de todas estas referencias históricas y de las alusiones a la polimórfica trayectoria creativa de Willy Kautz, aún no he logrado contestar por qué encontramos hoy este viraje hacia la pintura. ¿Por qué de un modus operandi que samplea, por así decirlo la historia del arte de manera digital, textual y escultórica pasamos a estos objetos que ya son plenamente pictóricos? La primera respuesta es que quizá tenga que ver con otro aspecto de la actividad creativa de Kautz: su experimentación sonora.
Aunque es un tema demasiado vasto para desarrollar plenamente aquí, creo que es justo identificar, entre otras, dos grandes metodologías en el arte de los últimos 120 años: por un lado, el proceso algorítmico, la invención de máquinas creativas, evidente desde los textos realizados por instrucciones de Raymond Roussel, que influyeron a Marcel Duchamp, las obras por instrucciones como 4´33´´ de John Cage (inspirado a su vez en Erik Satie) y Yoko Ono. En el aspecto pictórico, hay continuidad desde los programas vanguardistas europeos y soviéticos hasta la intención de Theo Van Doesburg de que la obra de arte “debe ser concebida y formada enteramente en la mente antes de su ejecución”, que a su vez anticipa la célebre definición de Sol Le Witt en sus Paragraphs on Conceptual Art.
Kautz, como muchos otros artistas de su generación, ha configurado su obra a partir del paradigma conceptualista. Pero en cuanto a su trabajo con sonido con su alter ego, Jippies Asquerosos, ha seguido una segunda metodología, a saber, el desarrollo de la improvisación, que tiene un lugar preponderante en muchos estilos de música (especialmente a partir del advenimiento del jazz) y también, desde las abstracciones como las de, digamos, Kandinsky, en algunas corrientes pictóricas. La improvisación es parte constitutiva de la contra-pintura que propone Kautz. Pero el ejercicio de la improvisación no es simplemente cualquier ademán o gesto aleatorio. Para que se lleve a cabo exitosamente es indispensable el trance del pintor, y el trance de quienes observen la pintura. Como en el jazz y otros géneros musicales, es necesario establecer un campo de acción sobre el que la fascinación de la incertidumbre se desarrolla al límite. Planteo la conjetura de que para Kautz es posible recuperar la actividad de la improvisación pictórica, separándola de sus instrumentalizaciones científicas, metafísicas, políticas o espirituales que fueron tan comunes en todos estos “ismos”. Sin embargo, el recurso del escepticismo radical con respecto a la narrativa del autor, o el artista heroico es indispensable. Como en el caso del gravitón, hay un elemento teórico del que no se ha encontrado aún evidencia definitiva: El farsante como productor.
Las vanguardias artísticas son a la vez efecto y elemento constitutivo de la singularidad político-tecnológica de principios del siglo XX. Boris Groys, que ha analizado minuciosamente este período resume así el fin de la vanguardia rusa:
El sueño de la vanguardia con que todo el arte pasara bajo el contro directo del Partido con el objetivo de la construcción de la vida, esto es, del programa de “la construcción del socialismo en un solo país” como obra verdadera y consumada de arte colectivo, se descaminó así, aunque el autor de ese programa no llegó a ser Rodchenko o Maiakovski, sino Stalin, que heredó por el derecho del pleno poder político el proyecto artístico de ellos.
Hoy nos encontramos ante una singularidad exponencialmente más catastrófica que la de hace cien años. A través del humor, la ironía y el pastiche, Kautz nos invita a preguntarnos sobre el rol que todavía tienen las artes en la actualidad. Quizá lo que se resiste a morir no es simplemente la pintura o el arte burgués. Quizá se trate de rescatar la percepción y la acción del cuerpo humano contra la implementación automática de una productividad que está dirigida cada vez más brutalmente a la acumulación capitalista. El historiador de la ciencia, Matteo Pasquinelli plantea que los grandes modelos de lenguaje (LLM) de la llamada “inteligencia artificial”, al igual que otras tecnologías decisivas en el desarrollo de la civilización actual son “cristalizaciones de la actividad humana” con el fin de concentrar en cada vez más los medios de producción. Frente a un nuevo nivel de automatización que amenaza con desplazar y alienar aún más a los seres humanos del producto de su trabajo y de sí mismos, puede surgir un impulso para recuperar la incertidumbre que implica la actividad de las manos, la vista, los movimientos finos y gruesos del cuerpo de las personas en el acto del pintar o de cualquier otro oficio manual. Abogar por una reconexión con el trabajo tiene un eco definitivamente marxista—desde luego—pero me parece un objetivo ineludible. Ante la capacidad destructiva de la politización de la tecnología, persiste la consigna de inventar nuevas maneras de interacción humana, nuevas disciplinas y nuevas formas de organización como actos de resistencia. Dentro de estos nuevos ensamblajes quizá algunos residuos de esas extrañas prácticas que antes eran conocidas como “bellas artes” se puedan percibir y reactivar de maneras inusitadas.